Comentario a la leyenda de Santa Filomena (II)
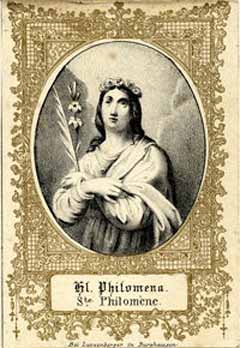
“Debido a mi nacimiento muchas familias en el Reino llegaron a ser cristianas. Yo crecí en la enseñanza del Evangelio, que se grababa profundamente en mi corazón. Cuando tenía sólo cinco años, recibí por primera vez a Jesucristo en la Santa Eucaristía; y ese día, fue sembrado en mi corazón el deseo de estar unida para siempre a mi Redentor, Esposo de las vírgenes. A los once años me consagré a Él por voto solemne. Llegó el año trece de mi vida. La paz de Cristo que, hasta ese día, había reinado en la casa y en el reino de mi padre, fue perturbada por el orgulloso y poderoso emperador Diocleciano, quien, injustamente, nos declaró la guerra. Mi padre, comprendiendo que no podía enfrentarse a Diocleciano, decidió ir a Roma a hacer un pacto de paz con él. Era grande la tierna afección que mi padre tenía por mí, que no podía vivir sin tenerme a su lado. Es así que me llevó con él a Roma. Y mi madre, que no quiso dejarnos ir solos, nos acompañó.
Habiendo llegado a Roma, mi padre pidió audiencia con el Emperador, y el día señalado, quiso que mi madre y yo lo acompañaramos al palacio de los Césares. Introducidos en presencia del Emperador, mientras mi padre defendía su causa y denunciaba la injusticia de la guerra con que lo estaba amenazando, el Emperador no dejaba de mirarme.
Finalmente Diocleciano, interrumpió a mi padre, y le dijo con benevolencia:
"No te angusties más. Tu ansiedad está por terminarse... consuélate. Tu tendrás toda la fuerza Imperial para tu protección y la de tu Estado, si aceptas una sóla condición: darme a tu hija Filomena como esposa"
Enseguida, mis padres aceptaron su condición. Yo no dije nada, pues no convenía oponerme a mi padre frente al Emperador... pero en mi interior, dialogando con mi Esposo Jesús, estaba firmemente decidida en permanecerle fiel, a cualquier precio."
Este pasaje carece especialmente de sentido, por muchos motivos. El primero ya lo apuntábamos en el artículo anterior: en época de Diocleciano ya no existía ningún Estado independiente en Grecia, que estaba toda provincializada y anexionada al Imperio, y regida por pretores y gobernadores romanos. Por tanto, no habiendo rey ni reino, no se precisaban pactos con el emperador romano. Por cierto, que en esta época Diocleciano había dividido en dos el Imperio, estableciendo el Oriente para él y el Occidente para Maximino, y ni uno ni el otro residían en Roma en aquel entonces, sino en Rávena uno y en Constantinopla el otro.
Por si esto no fuera poco para demostrar lo ingenuo del relato, en la época que nos ocupa Diocleciano no estaba “casadero”. Era ya anciano, estaba enfermo y a punto de retirarse a Croacia, donde moriría poco después. Y estaba ya casado, con la única mujer que tuvo: la emperatriz Prisca, una mujer compasiva y favorable hacia los cristianos, de la que se ha querido decir que era cristiana (imponiéndole el seudónimo de “Santa Serena”) y que Diocleciano la había hecho matar, lo cual es rotundamente falso. Algunos devotos de Santa Filomena han dicho que seguramente Diocleciano ya estaría viudo en aquel entonces y por eso podía pedir a Filomena en matrimonio. Esto también es falso. Prisca sobrevivió a Diocleciano, quien jamás le hizo daño, aunque poco después sería asesinada junto con su hija Valeria por orden del emperador Licinio.
No estando viudo, y estando ya anciano y enfermo, y ni siquiera residente en Roma, lo último que le interesaba a Diocleciano era buscar matrimonios por capricho con una jovencísima virgen griega. Cualquier persona con sentido común puede establecer que si alguien del poder y la autoridad de un emperador romano desea poseer por capricho a una mujer, le basta con chasquear los dedos para conseguirla, sin necesidad de matrimonios. Eso, naturalmente, era reprobable a los ojos de la moral de la sociedad romana, pero no por ello algunos emperadores se privaron de estos caprichos. En cuanto al matrimonio, la poligamia estaba estrictamente prohibida por la ley romana, y un emperador sólo debía casarse con una mujer romana de su mismo estatus social.
Pero el problema es que la piedad cristiana ha tiranizado y demonizado en exceso a los emperadores romanos, y sobre todo a Diocleciano. No cabe duda de que él fue un perseguidor de los cristianos, sería una necedad pretender negarlo. Cierto es que el edicto lo promulgó más instigado por el César Galerio, compañero de gobierno en el sistema tetrártico de la época, que por voluntad suya, pero lo promulgó. Aún así, no era un monstruo sediento de sangre. Probablemente sabía que su esposa y su hija eran favorables a los cristianos, y nunca emprendió acciones contra ellas. Es muy probable que Diocleciano jamás tuviese ante sus ojos ningún cristiano; simplemente porque era un hombre de una estricta moral, que a diferencia de anteriores emperadores, apenas aparecía en público, no le gustaba ser observado ni aclamado por las masas, y se mantenía en palacio el mayor tiempo posible, especialmente en los últimos años de su vida. Tenía magistrados y jueces de sobra para llevar por él cualquier juicio o proceso, tareas que no correspondían al Augusto. Sólo recibía en audiencia a algunas autoridades en contadas excepciones, y siempre con gran misterio y parafernalia, pues se consideraba a sí mismo divino, concediéndose el título de Jupiteriano, “semejante a Júpiter”. Un hombre así nunca se hubiese rebajado a recibir cristianos en su presencia para torturarles y hacerles ejecutar, ni para desear a una joven virgen porque sí.
Y desde luego, si Diocleciano hubiese querido casarse con una niña de trece años, en modo alguno era un pervertido: en Roma, una mujer estaba facultada por la ley para casarse a partir de los doce años, más o menos por la época de la primera menstruación. No era una barbaridad en aquella época. Otras culturas las casaban mucho más jóvenes, como sabemos por ejemplos de hasta hoy en día.
Todo esto llega a concluir que se ha tratado injustamente la figura de Diocleciano, y también la de otros emperadores y pretores. Sin negar la realidad histórica de las persecuciones cristianas, de las torturas y las ejecuciones, se tiene que admitir que esas deformaciones de los perseguidores responden más a la piedad y a la imaginación popular, que a la realidad histórica.
Meldelen
Quiero añadir un par de señalamientos de tipo religioso:
1. Filomena no pudo "crecer en la enseñanza del Evangelio" más que nada porque el Evangelio no estaba conformado como tal. Existían los escritos de los apóstoles, las narraciones de la Pasión y Resurección de Cristo, pero el canon bíblico no estaba tan claro como hoy. En las reuniones cristianas se leían textos de las cartas de San Pablo, pasajes de Jesucristo, cartas de los obispos y actas de mártires. Hasta el año 382 no se conformó este listado, dejando fuera la famosa carta de San Clemente a los Romanos. Otros cánones incluían el Apocalipsis, pero excluían la Carta a los Hebreos... en fin, que en el 302 no existía ese concepto de Evangelio.
2. Mucho menos pudo Filomena recibir la comunión a los cinco años. Sólo en la Iglesia Oriental se les da a los bebés en el momento de ser bautizados. No vale decir que Filomena ya estaba bautizada, porque el bautismo de niños en la Iglesia no corresponde a la época de Filomena. Y el hecho de que San Policarpo, discípulo de Juan Evangelista fuera bautizado de niño es una excepción (por ello mismo es tan relevante, si hubiera sido común, no sería llamativo). Mucho menos recibir la Eucaristía pudo con esa edad. No hay tradición en la Iglesia de dar la comunión a los niños, nunca la hubo, sólo a partir de San Pío X se rebajó la edad a los 7 años, en pleno siglo XX.
Ramón
0 comentarios